Róbinson Crusoe |
Capítulo III
Desde las costas del Brasil a una isla desierta
Preocupado con tales dudas, entré en el camarote para tomar asiento, dejando a Xuri el control del timón. Pero, al poco rato, lo oí exclamar, visiblemente emocionado:
—¡Amo mío! ¡Veo venir un barco de vela!
El muchacho estaba fuera de sí, pues suponía que era un navío que su amo había lanzado en nuestra persecución. Yo estaba seguro de que nada podíamos temer al respecto, debido a la enorme distancia a que nos encontrábamos del lugar del cautiverio. Cuando salí del camarote, no sólo vi el barco, sino que reconocí que era portugués, y por el rumbo que llevaba, que no se aproximaría a la costa.
A fuerza de remos y vela traté de avanzar para ponerme al habla con el capitán, pero luego comprendí la inutilidad del empeño. Entonces icé una pequeña bandera que había en la chalupa en señal de socorro e hice un disparo de escopeta. Los del buque no habían oído la detonación, aunque sí habían visto el humo, como luego me dijeron. Arriaron sus velas y al cabo de tres horas estábamos reunidos.
Me preguntaron quién era yo, en portugués, español y francés, idiomas que desconocía. Finalmente, un marinero escocés me dirigió la palabra. Le expliqué que era de nacionalidad inglesa y que me había evadido de la esclavitud de los moros de Salé. Entonces el capitán me invitó a subir a bordo, recibiéndome a mí y a mis pertenencias de la manera más amistosa.
Resulta difícil expresar la alegría que sentí al verme salvado de una situación tan desesperante. Ofrecí al capitán todo cuanto poseía, para demostrarle mi gratitud, pero éste tuvo la generosidad de declinar mi ofrecimiento, diciéndome que todo cuanto era mío me sería devuelto al llegar al Brasil.
—Al salvaros —agregó— sólo he hecho lo que quisiera hiciesen conmigo en circunstancias semejantes. ¡Y quién sabe si algún día no me veré reducido a la misma condición que vos!
Si aquel hombre se mostró generoso en los ofrecimientos, no fue menos escrupuloso para cumplirlos, prohibiendo a todos los tripulantes que tocasen los objetos de mi propiedad y dándome un recibo detallado de mis cosas que tomó como depósito. Con respecto a la chalupa me propuso comprármela para uso de su embarcación, preguntándome lo que pedía por ella. Le contesté que, en vista de su generosidad, yo no podía valorarla, dejándole que él fijara el precio. Éste fue luego fijado en ochenta monedas de oro, cada una de las cuales valía aproximadamente una libra esterlina, extendiéndome un pagaré que debería ser cobrado en el Brasil. Asimismo, me ofreció otras sesenta monedas de oro por Xuri, pero me resultaba difícil vender la libertad de aquel fiel muchacho que me había ayudado a recuperar la mía. Así se lo manifesté al capitán, lo que encontró muy razonable, pero como transacción me ofreció firmar un documento por el cual se comprometía a dejar en libertad a Xuri después de diez años. Bajo dicha condición entregué al joven esclavo, tanto más a gusto cuanto que el mismo Xuri accedió al ofrecimiento.
Después de veintidós días de una feliz navegación, llegamos a la bahía de Todos los Santos, en el Brasil. Nunca podré elogiar bastante el desinterés y generosidad del capitán. No solamente no quiso cobrarme nada por el pasaje, sino que además me dio cuarenta ducados por la piel del león. Me compró todo cuanto quise venderle, como dos escopetas, una caja de botellas y la cera que me quedaba. En total reuní doscientas monedas de oro, suma con la que desembarqué en el Brasil.
El capitán me puso luego en contacto con un hombre muy honrado, en cuya casa viví durante algún tiempo. Allí aprendí a cultivar la caña y a fabricar azúcar. Viendo la prosperidad en que vivían los plantadores, resolví hacer lo mismo, siempre que me dieran permiso para establecerme, proponiéndome al mismo tiempo retirar de Londres los fondos que allí tenía. Todo se realizó de acuerdo con mis deseos y al poco tiempo me instalé en los terrenos que había adquirido a un precio conveniente.
Tenía yo de vecino a un portugués, hijo de padres ingleses, llamado Wells y cuyos negocios marchaban más o menos a la altura de los míos. Por espacio de dos años sólo cultivábamos lo necesario para vivir, ya que no disponíamos del dinero suficiente para ampliar nuestras plantaciones. Después de ese tiempo, empezamos sí a prosperar, aumentando notablemente la productividad de nuestras tierras. Al tercer año plantamos tabaco, teniendo además extensos terrenos preparados para sembrar caña de azúcar. Entonces sentí la gran falta que me hacía Xuri y lamenté el haberme desprendido de él.
Entretanto, el capitán que me había salvado continuaba siendo para mí, un gran amigo y se disponía a emprender otro viaje a Lisboa. Un día que le conté sobre los fondos que había dejado en Londres, me dio este buen consejo:
—Si queréis entregarme una carta para la persona que os guarda en Londres vuestro dinero, con instrucciones de remitirlo a Lisboa, después de convertido en mercancías convenientes para este país, me comprometo a traéroslas a mi vuelta. Pero como todos los negocios están sujetos a riesgos, os aconsejo que sólo pidáis cien libras esterlinas, a fin de que la mitad de vuestro capital quede como reserva por si tenéis la desgracia de perderlas.
Todo lo hice de acuerdo a sus consejos y pronto le entregué una carta para la señora de Londres que tenía en su poder mi pequeña fortuna. Las cien libras esterlinas fueron convertidas en mercaderías en Inglaterra y remitidas a nombre del capitán a Lisboa, quien con toda felicidad llegó al Brasil.
Mi alegría fue inmensa cuando arribó dicho cargamento y creía ya tener hecha mi fortuna. El capitán no quiso para sí las veinticinco libras esterlinas que la viuda le había regalado, empleándolas más bien en contratarme un criado por un plazo de seis años.
Las mercancías eran de fabricación inglesa, tales como paños, tejidos y otras muy solicitadas en el país, razón por la que logré venderlas a muy buen precio, cuadruplicando el valor invertido. Como resultado pude mejorar mis trabajos mucho más que mi vecino, pues empecé comprándome un esclavo negro y alquilando los servicios de un criado europeo, además del que me había traído el capitán de Lisboa.
Al año siguiente tuve gran éxito en mis plantaciones; coseché cincuenta fardos de tabaco, cada uno de los cuales pesaba más de cien libras y que serían despachados a Londres, además del que ya había vendido para proveer a mis necesidades. Llevaba ya cerca de cuatro años en el Brasil y había entablado amistad con otros dueños de plantaciones que, como yo, confrontaban también la falta de esclavos negros. Frecuentemente en nuestras conversaciones les relataba sobre los viajes que había realizado a lo largo de la costa de Guinea y de la facilidad de efectuar la trata de esclavos a trueque de quincallería. No se cansaban de escucharme cuando les hablaba sobre dichos temas, pues el gobierno se había reservado el monopolio en la trata de negros, los que escaseaban mucho y además eran muy caros en el país.
Un día vinieron a verme tres plantadores para proponerme un negocio que exigía el mayor secreto. Se trataba de algo muy tentador para mí económicamente y que, además, me arrancaría de esa vida monótona que desde mi arribo al Brasil estaba llevando: un viaje a Guinea. Me dijeron que se proponían aparejar un barco para enviarlo en busca de esclavos negros, los mismos que en forma secreta serían desembarcados y repartidos luego entre sus propias plantaciones. Me ofrecían que yo viajara como comisionista y que en el reparto de los esclavos llevaría una parte igual a la de los demás, dispensándome de contribuir con la cuota para los fondos de la empresa.
No me fue posible rechazar dicho ofrecimiento, como tampoco antes había podido contener mis deseos de aventura. Sólo les exigí que se hicieran cargo de mis plantaciones durante mi ausencia, cosa que aceptaron, obligándose a ello por contrato. Y, finalizados los preparativos para el viaje, me hice a la mar, para mi desventura, el primero de septiembre de 1659, aniversario del día fatal en que ocho años atrás me había hecho a la mar en Hull.
Nuestra embarcación desplazaba aproximadamente ciento veinte toneladas y tenía una dotación total de catorce hombres. Sólo llevábamos la quincallería apropiada para nuestro comercio, consistente en baratijas de toda clase. El barco iba equipado además con seis cañones.
En cuanto zarpamos nos dirigimos con rumbo al norte, con un tiempo magnífico que nos acompañó a lo largo de toda la costa. Una vez que hubimos llegado a la altura del cabo de San Agustín, nos adentramos en el mar y pronto perdimos de vista la tierra. Tomamos rumbo al nordeste, de modo que atravesamos el ecuador después de doce días de navegación. Calculábamos encontrarnos a los siete grados y veintidós minutos de latitud septentrional, cuando se desencadenó una violenta tempestad que nos hizo perder por completo la orientación, obligándonos a navegar a la deriva por espacio de doce días. Una vez que hubo terminado la tempestad, el contramaestre calculó que nos hallábamos próximos a los once grados de latitud septentrional, o sea, que el barco había derivado hacia las Guayanas.
Juntos examinamos el mapa marítimo de América, deduciendo que no había tierras más próximas a nosotros que el archipiélago de las Caribes, razón por la que hicimos vela hacia las Barbadas. Cambiamos, pues, de rumbo, dirigiéndonos hacia el nornoroeste con la intención de llegar a alguna de las islas de los ingleses donde pudiéramos recibir socorro. Pero, encontrándonos en los doce grados de longitud y dieciocho de latitud norte, una segunda tempestad nos acometió, tan impetuosa como la primera, la que nos arrastró hacia el oeste, alejándonos de todo lugar frecuentado por gente civilizada, de modo que, si lográbamos salvar la vida del furor de las olas, pocas esperanzas nos quedaban de escapar de la voracidad de los salvajes.
Continuaba el viento soplando con la mayor violencia cuando amaneció y oímos a uno de los marineros que gritaba: "¡Tierra!"
En cuanto salimos del camarote para ver lo que sucedía, el barco chocó contra un banco de arena, en el que quedó encallado. Las olas penetraban con tanta furia, que tuvimos que aferrarnos a las bordas de la embarcarión para no ser arrastrados por las mismas.
Nuestra desesperación era indescriptible y todos estábamos mudos y paralizados ante la situación que se nos había presentado. Por momentos esperábamos que el barco se destrozara para perecer todos irremisiblemente, a no ser que por un milagro sobreviniera un momento de calma. Lo único que aguardábamos con seguridad era la muerte y en nuestro interior nos preparábamos para ello. Algunos llegaban a decir que el barco ya se había partido.
Como a cada momento el barco parecía zozobrar, tuvimos que sacar fuerzas de flaqueza y tratar de botar la chalupa al mar. Después de muchos esfuerzos lo logramos, embarcándonos todos en ella, encomendados a la protección del cielo y abandonados luego a la furia de las aguas.
La chalupa no tenía velas, pero empezamos a remar con todo vigor para ganar la costa. Ésta a cada momento nos parecía más inaccesible y peligrosa. Y es que todos sabíamos que en cuanto la chalupa se acercara a tierra recibiría golpes tan rudos que quedaría destrozada. Lo único que hubiera podido salvarnos habría sido encontrar alguna bahía que nos ofreciera abrigo contra el viento. Pero no había nada parecido y a medida que nos aproximábamos a la costa, ésta nos parecía más temible que el mar.
Después de haber remado algo así como milla y media, una ola que semejaba una montaña vino corriendo tras nosotros para anunciarnos el golpe de gracia. Y, en efecto, rompió con tal fuerza que volcó la chalupa, separándonos de ella y arrojándonos en distintas direcciones. No hay palabras para expresar mis pensamientos cuando me sentí sumergido en el fondo de las aguas, para luego ser impulsado por la ola hacia la orilla y dejado casi en seco.
Viendo la tierra más cerca de mí, tuve la suficiente presencia de ánimo para ponerme en pie y tratar de alcanzarla, aunque esto duró muy poco, ya que una segunda ola me cubrió con su masa de agua de unos veinte o treinta pies de altura, sintiendo que me arrastraba muy lejos hacia la tierra, mientras yo trataba de nadar conteniendo el aliento. De improviso me vi con la cabeza y los brazos fuera del agua, lo que me alivió bastante, ya que, aunque sólo duró unos dos segundos, me dio tiempo para respirar.
El agua volvió a cubrirme y, advirtiendo que la ola había roto y que empezaría a retroceder, avancé todo lo que me fue posible para evitar que me arrastrara mar adentro. En cuanto las aguas se hubieron retirado y después de tomar aliento, corrí hacia la playa todo lo que pude. Todavía otras dos veces me vi alzado por las aguas y arrojado siempre hacia delante. El último de esos asaltos casi me resultó fatal, pues me arrojó contra las rocas con tal fuerza que perdí el conocimiento. Una vez que me hube rehecho, y como las aguas ya no me cubrían, corrí un poco, con lo que logré, por fin, pisar terreno firme.
Inmediatamente de sentirme salvado alcé los ojos al cielo para dar gracias a Dios por haberme librado de muerte tan segura. Me paseé por la costa haciendo mil ademanes grotescos, manifestando así mi alegría y al mismo tiempo el pesar que sentía por mis compañeros, pues, desde que naufragamos, no pude ver la menor huella de ellos, excepto algunas prendas pequeñas.
Volviendo la mirada al barco encallado, que apenas distinguí debido a la gran distancia y al oleaje, no pude menos de exclamar:
—¡Dios mío! ¿Cómo es posible que haya podido llegar a tierra?
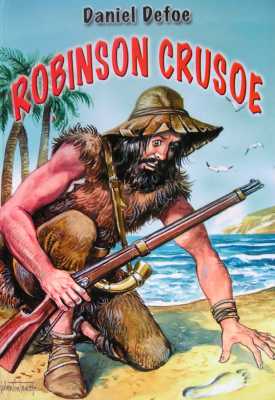
|
Pronto sí disminuyó mi entusiasmo y pensé que mi situación era terrible, pues estaba con las ropas mojadas y no tenía qué mudarme, sentía hambre y no tenía qué comer, tenía sed y no tenía nada para beber. No me quedaba, pues, otra alternativa que morir de inanición o ser devorado por las fieras. A todo esto, yo me paseaba de un lado para otro como un insensato, sumido en espantosas angustias. La noche se aproximaba y empecé a meditar sobre lo que me esperaba si es que aquella tierra albergaba bestias feroces, pues de sobra sabía que las fieras esperan las sombras para buscar su presa.
Me interné un cuarto de milla en busca de agua dulce para beber, la que por suerte encontré, eligiendo después un árbol frondoso para encaramarme en él y pasar la noche. Así instalado y debido al cansancio que tenía, pronto me dormí con un sueño profundo que reparó completamente mis fuerzas.
Desperté bien entrada la mañana. El tiempo estaba despejado, la tempestad se había calmado y el mar estaba tranquilo. Imagínese mi sorpresa a la vista del barco: durante la noche, la marea lo había levantado del banco de arena donde había encallado, para arrastrarlo hacia las rocas donde la víspera me había estrellado tan cruelmente. Se encontraba como a una milla de distancia de donde yo me hallaba y aún descansaba sobre su quilla.
Después de haber descendido del árbol, lo primero que descubrí fue la chalupa que la marea había arrojado contra la costa, a unas dos millas de distancia y a mano derecha. Traté de llegar a ella, para lo que caminé a lo largo de la playa, pero pronto me encontré con un brazo de mar de media milla de ancho, que se interponía entre nosotros, lo que me obligó a regresar. Desde ese momento mis pensamientos se fijaron sólo en el barco, en el que esperaba encontrar lo necesario para mi conservación.

